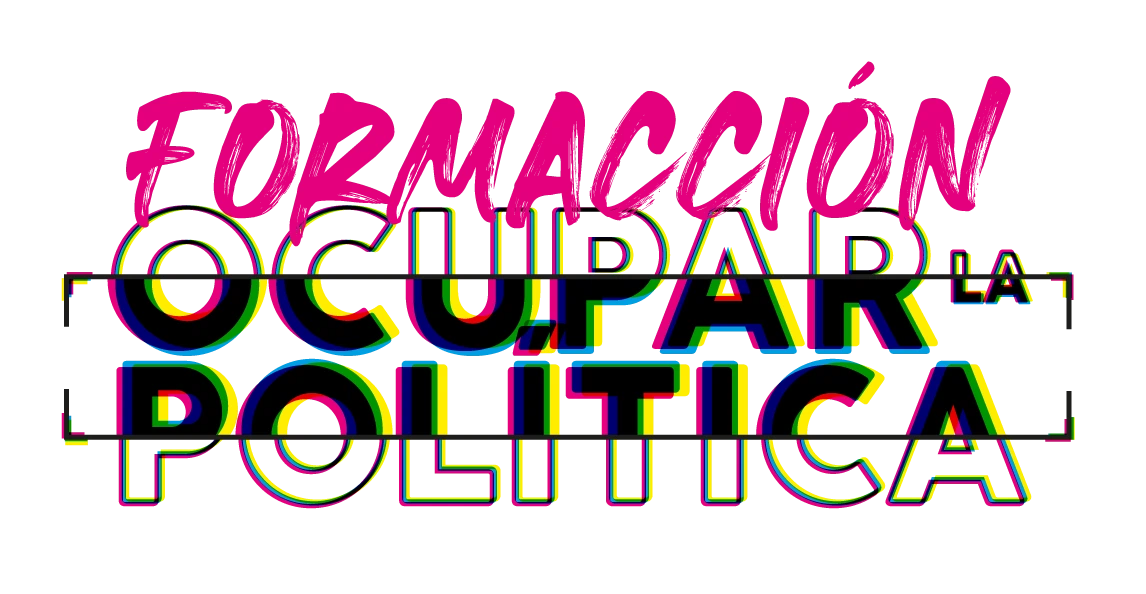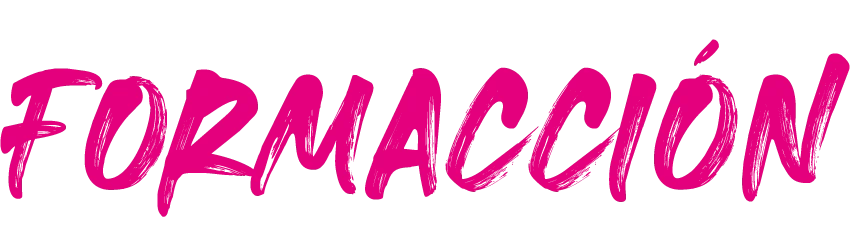Conocer a mis votantes
Una campaña electoral no puede hablarle a todas las personas de la misma manera, ni mucho menos esperar que todos pueden ser persuadidos. El primer cálculo es identificar quienes son las personas a quienes quiero llegar, lo que, por supuesto, tiene que estar directamente relacionado con las expectativas electorales.
Para ello, es necesario segmentar al electorado para saber a quién dirigir el mensaje y cómo hacerlo. Esos segmentos que se construyan deben sentir que la campaña les habla a ellos directamente; ahí está la clave. Adicionalmente, un buen trabajo de segmentación facilita el trabajo de gestionar canales de comunicación para llegar al electorado, dado que se facilita la identificación de medios por los cuáles se informan estos grupos.
Existen tres formas de segmentar:
- Segmentación sociodemográfica: divide a las personas por variables como edad, género, nivel educativo o estrato socioeconómico. Esta segmentación es útil para estudios de opinión pública, pero tiene limitaciones para el trabajo estratégico. No todas las mujeres piensan igual, ni todos los jóvenes tienen las mismas prioridades. Por eso, estas variables sirven como punto de partida, pero no son suficientes por sí solas. En otras palabras, si enfoco mi campaña hacia un estrato socioeconómico, es muy difícil encontrar una postura o un tema que tenga el mismo efecto en todo ese segmento.
Esta segmentación se le llama “dura”, porque siempre van a existir estas categorías, por lo cual es muy útil para hacer seguimiento de campaña, ya que permite una comparación válida. Es por esta razón que son las categorías más usadas en los estudios de opinión para construir la muestra.
- Segmentación psicológica: busca construir categorías con base en las opiniones, intereses y reacciones de las personas ante ciertos temas. Por ejemplo, agrupar a quienes apoyan una reforma educativa, o a quienes se interesan por el medio ambiente. Esta segmentación permite establecer conexiones más profundas entre los mensajes de la candidatura y las preocupaciones del electorado.
Esto obliga a un trabajo de construcción de estos grupos con base en la estrategia de campaña, dado que los temas, los valores o la experiencia del candidato/a brindan los referentes que se utilizarán para identificar las reacciones sobre ellos. - Segmentación comportamental: considera los hábitos y comportamientos de las personas. Por ejemplo, cómo se movilizan (transporte público, bicicleta, carro particular), cómo consumen información (redes sociales, medios tradicionales) o dónde viven. La segmentación geográfica es una forma común de segmentación comportamental en campañas políticas, ya que permite identificar los territorios donde la o el candidato tiene más probabilidades de éxito, con base en los resultados de elecciones anteriores.
Un recurso útil es combinar estas formas de segmentación para diseñar estrategias más efectivas. Un mensaje dirigido a jóvenes ambientalistas que viven en barrios populares será distinto al mensaje para adultos mayores interesados en la seguridad ciudadana. Segmentos a este novel de detalle permite hacer cálculos mucho más detallados sobre con cuántos votos están al alcance y crear tácticas de acercamiento a ellos.
Análisis del entorno electoral Antes de tomar decisiones estratégicas, es necesario entender el contexto electoral. Esto implica revisar el historial de votación en el territorio: ¿Qué partidos han ganado antes? ¿Qué candidatos/as han tenido buenos resultados? ¿Hay grupos políticos dominantes o en declive? Este análisis ayuda a definir dónde concentrar los esfuerzos de campaña, dónde es más fácil ganar votos, y qué sectores pueden tener mayor afinidad con la candidatura. Como se dan cuenta, esta es una forma de segmentación comprotamental, basada en variables geográficas, en este caso, los territorios donde están ubicados los puestos de votación. La herramienta más sencilla para hacer este análisis es consultar los registros de elecciones anteriores, disponibles en la Registraduría. No se trata solo de ver los últimos resultados, sino de observar tendencias a lo largo del tiempo. |
Electores según compromiso
No es solamente saber quienes son nuestros votantes, es indispensable cualificarlos según su nivel de compromiso con la candidatura. Esto permite diseñar estrategias más precisas para cada grupo.
Los conceptos de voto duro y voto blando son anacrónicos, por lo que hoy es necesario crear herramientas para clasificar a nuestros votantes en cinco tipos:
- Quienes definitivamente votarán por la candidatura.
- Quienes probablemente voten por él
- Quienes piensan votar por otro, pero podrían cambiar de opinión.
- Quienes nunca votarían por él
- Quienes no lo conocen.
A cada grupo hay que hablarle de forma distinta: A los votantes firmes, hay que motivarlos a participar activamente en la campaña. A los dudosos, hay que integrarlos mediante conversaciones y acciones que los hagan sentir parte de una comunidad. A quienes no conocen al candidato/a, hay que llegarles con mensajes claros y atractivos. Y a quienes están completamente en contra, no se les debe dedicar tiempo ni recursos.
Para esto, es útil construir una base de datos que no solo incluya información de contacto, sino también el nivel de compromiso de cada persona. Para lograrlo hay que construir herramientas para que en cada interacción, digital, mediática o personal, el equipo de la campaña pueda identificar a qué categoría pertenece, y así, adaptar la estrategia en consecuencia.
Conclusión
Una campaña electoral exitosa para cuerpos colegiados no se basa únicamente en promesas, sino en la capacidad de representar verdaderamente a las personas. Esto se logra uniendo tres elementos esenciales:
- Conocer a la candidatura: entender su arquetipo, sus temas y sus valores.
- Seguir una estrategia de segmentación: priorizar variables psicológicas y comportamentales, y empezar por lo geográfico.
- Cualificar a los votantes: identificar su nivel de compromiso y establecer estrategias diferenciadas.
En resumen, representar es mucho más que estar en una lista. Es construir una conexión real con las personas, hablar en su nombre con coherencia y compromiso, y hacer que la política vuelva a ser un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas.
Autor: Andrés Segura
Consultor en asuntos públicos, crisis, comunicaciones estratégicas e investigación en opinión pública y reputación. Socio de la firma Ennoia. Ha trabajado en el sector privado en temas de energía e hidrocarburos, transporte, consumo masivo, educativo, financiero, ambiental y de sostenibilidad. También ha tenido como clientes a Gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones del sector social. También ha trabajado en varias instituciones del Gobierno colombiano como Presidencia de la República, Función Pública e ICBF. Además, tiene experiencia en diversas campañas electorales a nivel nacional y local. Es politólogo e internacionalista de formación y profesor en temas de comunicación política en las universidades del Rosario, Externado en Bogotá y Javeriana en Bogotá y Cali.