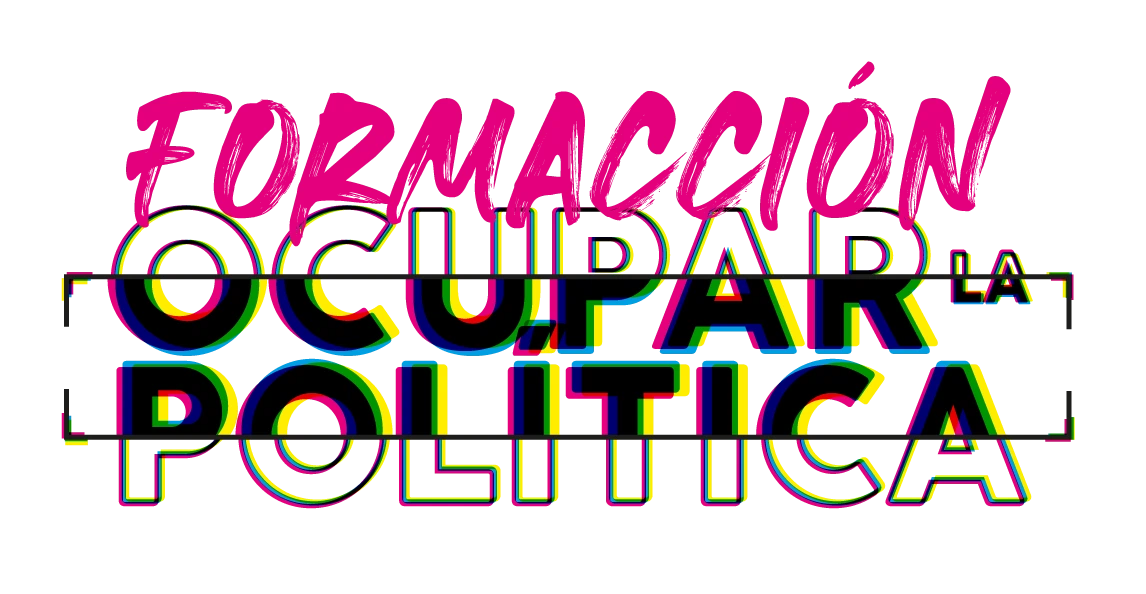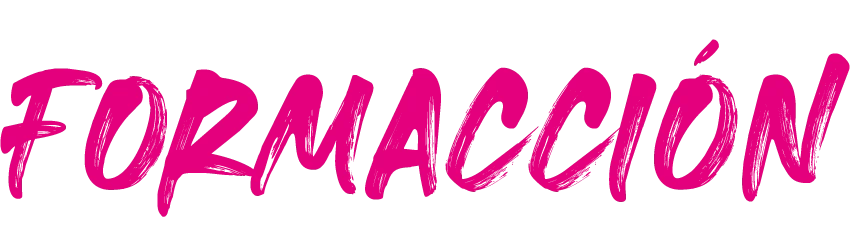Si la convocatoria es el primer gesto político, la planeación es el momento en que ese gesto se convierte en una promesa concreta de participación. Diseñar espacios de escucha y co-construcción no es una tarea técnica: es una decisión política que define qué voces se amplifican, qué dinámicas se priorizan y qué posibilidades reales de incidencia tendrán quienes participen.
La planeación es, ante todo, un acto de cuidado. Es anticiparse a las condiciones que harán posible una participación diversa, informada y equitativa. Es preguntarse, desde el inicio: ¿cómo se van a recoger los aportes?, ¿quiénes facilitarán el espacio?, ¿de qué manera se va a evitar la reproducción de jerarquías?, ¿cómo se va a estructurar y devolver la información?
Un error común en los procesos políticos es planear desde el escritorio, sin considerar las dinámicas territoriales, los lenguajes propios de las comunidades o las condiciones materiales reales de quienes serán convocados. Un espacio mal planeado —por más buena intención que tenga— puede convertirse en una experiencia frustrante para quienes participan, y restar legitimidad al proceso completo.
La planeación también debe considerar el formato más adecuado para los objetivos del encuentro. No siempre será necesario hacer un taller de cuatro horas. A veces bastará con un sondeo rápido por WhatsApp o con una conversación en un consejo comunitario. Otras veces, será mejor planear una jornada extensa con mapas, relatoría gráfica, metodologías de priorización colectiva y tiempos de descanso. La clave está en que el formato responda al propósito y a las características del público.
En este punto, los liderazgos deben tomar una decisión fundamental: ¿quién va a moderar el espacio? No se trata de elegir a alguien “que tenga buena oratoria”, sino a alguien capaz de facilitar sin dominar, de equilibrar tiempos, de hacer visibles las voces más silenciosas. Siempre que sea posible, se recomienda que esta persona esté vinculada al equipo político, a una organización aliada o a una red comunitaria. Dejar la moderación en manos de una persona externa sin conocimiento del contexto o, peor aún, en manos de la ciudadanía que asiste, suele debilitar el proceso.
Un componente muchas veces olvidado es la preparación informativa previa. ¿Las personas llegan con suficiente información para opinar, debatir, construir? La planeación debe incluir materiales previos de nivelación: cartillas, audios, cápsulas en redes o infografías que permitan que todas las personas —no solo las expertas— participen en condiciones similares. Esto ayuda a reducir asimetrías y amplía la calidad del debate.
Por último, es fundamental crear condiciones materiales y simbólicas que permitan el encuentro: lugar accesible, alimentación, transporte, pausas activas, metodologías cuidadosas con el tiempo. En comunidades rurales, puede ser útil alinear la planeación con las dinámicas de siembra, mercado o festividades. En sectores urbanos, cuidar el horario, el tráfico o las obligaciones laborales.
Una buena planeación no busca controlar todos los detalles, sino crear las condiciones mínimas para que lo impredecible —la participación ciudadana real— pueda suceder con fuerza.
Preguntas clave que sí o sí debes hacerte al planear:
- ¿Cuál es el objetivo político del espacio? ¿Vamos a recoger insumos, tomar decisiones, priorizar, deliberar? ¿Está claro para quienes lo van a facilitar?
- ¿Qué formato es el más adecuado para el contexto y el público? ¿Taller, sondeo, foro, asamblea, encuesta, jornada de trabajo, actividad cultural?
- ¿Qué criterios uso para elegir lugar, fecha y duración? ¿Son accesibles para la mayoría? ¿Coinciden con actividades del territorio? ¿Se ha consultado a actores locales sobre estos aspectos?
- ¿Quiénes van a facilitar o moderar? ¿Están capacitados/as? ¿Conocen el contexto? ¿Tienen legitimidad?
- ¿Se han creado materiales de nivelación o información previa? ¿Las personas van a llegar sabiendo lo mínimo necesario para participar activamente?
- ¿He previsto los recursos necesarios para garantizar el bienestar de quienes participen? (Comida, transporte, pausas, acceso a baños, condiciones dignas para personas mayores, niños, personas con discapacidad, etc.)
- ¿Tengo formas definidas para recoger, organizar y sistematizar los aportes que se produzcan?
- ¿Hay plan B en caso de imprevistos? (Lluvia, cambio de lugar, baja asistencia, fallas de energía o conectividad)
Si no puedes responder estas preguntas con claridad, aún no estás listo para ejecutar. Recuerda que puedes mitigar riesgos cambiando la naturaleza del espacio. Por ejemplo: si no puedes asegurar que asistan niños de una manera cómoda, con alimentación y sin molestar el espacio, pide amablemente que no asistan. No debes pretender poder cubrir todo. La participación ciudadana no se improvisa: se diseña con intención política, territorialidad y cuidado.
Autor:
Santiago Velasco Gordillo, Historiador y Politólogo de la Universidad de los Andes. Coordinador territorial Nodo Centro en Extituto de Política Abierta.