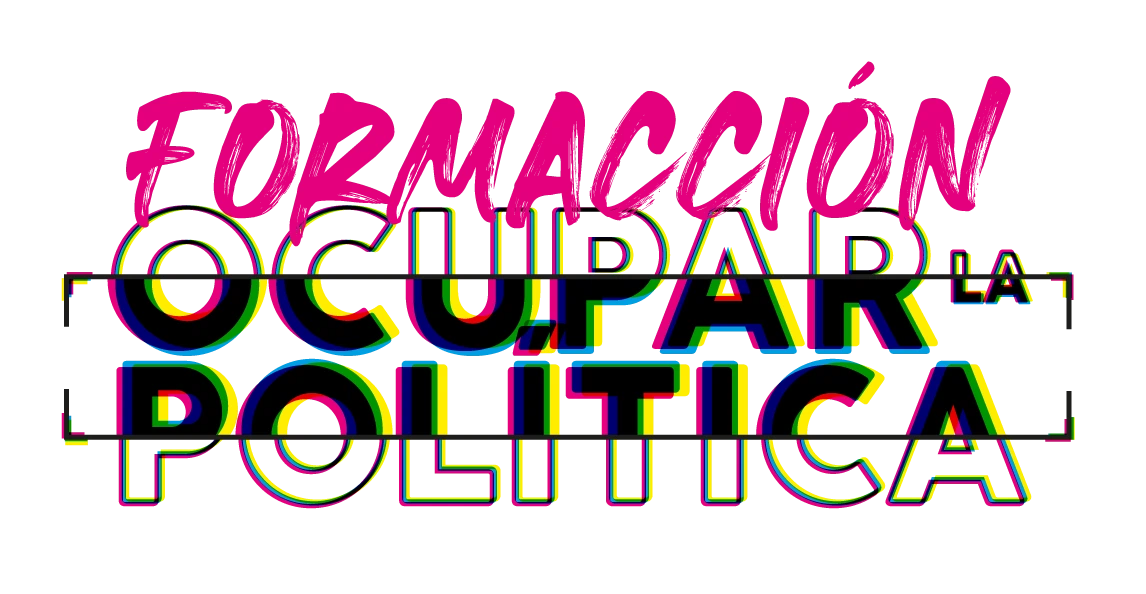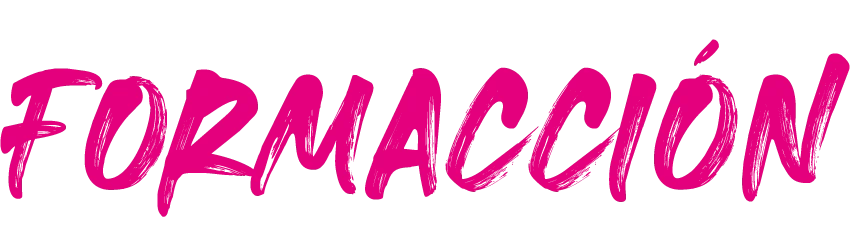Enfoque en seguridad
La seguridad y la defensa son pilares fundamentales de las políticas públicas de un Estado. Sin embargo, existen distintos enfoques teóricos y prácticos en torno a estos conceptos. Es importante comprender las diferencias entre términos clave – como seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, defensa nacional y las doctrinas de seguridad y defensa – ya que cada uno tiene un significado y alcance específico. A continuación, se explican estos conceptos básicos de forma sencilla, seguidos de una revisión de los principales enfoques teóricos en materia de seguridad y defensa. Finalmente, se analizan ejemplos prácticos de dichos enfoques, incluyendo la evolución de las políticas de seguridad en los últimos gobiernos de Colombia y algunas comparaciones internacionales relevantes.
- Seguridad: en sentido amplio, se refiere a la situación en que están ausentes o controlados los riesgos, amenazas o vulnerabilidades que pueden afectar a una Es la condición de sentirse a salvo de daños o peligros, lo cual implica identificar las amenazas y tener la capacidad de prevenirlas o enfrentarlas[1]. En términos tradicionales de seguridad nacional, este concepto se entiende como la ausencia de amenazas para el Estado – ya sean internas o externas – privilegiando la protección de valores estatales como la soberanía, la integridad territorial y el orden público[2][3].
- Seguridad pública: es la seguridad orientada a mantener el orden público interno y la protección de la ciudadanía dentro del territorio de un Se define como la garantía que brinda el Estado para asegurar el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, perseguir el delito a través de la justicia, y auxiliar a la población en casos de emergencia o desastres[4]. En este ámbito, las instituciones como la policía y otros cuerpos civiles son las encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar la convivencia pacífica. La seguridad pública suele enfocarse en la disciplina social mediante normas y en la reacción al delito, buscando que la población en general pueda vivir sin temor dentro del marco legal vigente.
- Seguridad ciudadana: es un concepto más moderno y centrado en la persona. A diferencia de la visión estatal de la seguridad pública, la seguridad ciudadana coloca al ciudadano y sus derechos en el centro de las políticas de seguridad[5]. Esto significa que el objetivo principal es proteger la vida, los
derechos y bienes de las personas, garantizando su convivencia pacífica y calidad de vida. En el enfoque de seguridad ciudadana, las principales amenazas ya no son concebidas como enemigos político-militares, sino como la delincuencia común y la violencia que afecta a la población en su día a día[6][7]. Se busca prevenir y reducir delitos como los robos, agresiones, homicidios, etc., mediante estrategias integrales que no solo incluyan la acción policial y la justicia, sino también la prevención social, la participación de la comunidad y el respeto a los derechos humanos. En suma, la seguridad ciudadana implica acciones integradas del Estado con la colaboración de la ciudadanía para asegurar la convivencia, eliminar la violencia y evitar delitos, todo dentro del marco democrático y del respeto al derecho[8].
- Defensa (nacional): se refiere a la protección de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de un país frente a amenazas principalmente externas. La defensa nacional comprende el conjunto de medidas, actividades políticas y acciones militares que adopta un Estado para prevenir o repeler agresiones armadas de otros Estados o actores que amenacen al país[9][10]. Tradicionalmente, la defensa es competencia de las Fuerzas Armadas, e incluye la preparación para la guerra exterior y, en algunos casos, la participación en conflictos internos de alta intensidad (como insurgencias) cuando se considera que estos ponen en riesgo la estabilidad nacional. En contextos democráticos actuales, suele distinguirse la defensa nacional (ámbito militar, externo) de la seguridad pública (ámbito interno, policial), reservando a las fuerzas militares el rol de proteger al Estado de amenazas extranjeras o de gran escala, mientras que las fuerzas policiales manejan la seguridad interna No obstante, en situaciones excepcionales (ej. terrorismo transnacional, crimen organizado violento) las líneas pueden cruzarse y las fuerzas militares apoyan tareas de seguridad interior, lo que genera debates sobre la correcta delimitación entre seguridad y defensa.
- Doctrina de seguridad y defensa: en este contexto, doctrina se refiere al conjunto de principios, lineamientos estratégicos y visión conceptual que guía la política de seguridad y la actuación de la fuerza pública o militar de un Una doctrina define qué se considera amenaza, cómo enfrentarla y con qué medios, influenciando la formación del personal de seguridad/defensa y las políticas públicas en la materia. Por ejemplo, durante la Guerra Fría muchos países de América Latina adoptaron la Doctrina de Seguridad Nacional, un conjunto de ideas impulsadas con apoyo de Estados Unidos que justificaba el uso de las Fuerzas Armadas en la represión interna contra un “enemigo interno” (principalmente el comunismo u opositores políticos)[11][12]. Esta doctrina priorizaba la seguridad del Estado sobre los derechos individuales, promoviendo regímenes autoritarios militares y prácticas represivas en los años 1960-70. En contraste, doctrinas más
recientes ponen énfasis en enfoques integrales y respetuosos de los derechos: por ejemplo, en Colombia surgió la “Doctrina Damasco” (2011- 2016) para modernizar las Fuerzas Militares tras el conflicto, alineándolas con tendencias internacionales y transitando de un enfoque de seguridad nacional clásico hacia uno de seguridad humana, con mayor respeto a derechos humanos[13]. En resumen, cada gobierno o institución puede formular su propia doctrina de seguridad/defensa, reflejando su filosofía sobre cómo garantizar la seguridad: ya sea con mano dura militar, con estrategias de construcción de paz, con participación ciudadana, etc. Comprender la doctrina vigente nos ayuda a entender cómo se concibe la seguridad y la defensa en una determinada época o gobierno.
A lo largo del tiempo han emergido diferentes enfoques teóricos para abordar la seguridad y la defensa. Estos enfoques no son excluyentes, sino más bien reflejan evoluciones históricas y distintas formas de entender qué se debe proteger y cómo hacerlo. A continuación se resumen tres enfoques principales: el tradicional o estatal, el orientado al ciudadano y el enfoque humano o integral.
- Enfoque tradicional (seguridad del Estado o “nacional”): Es el enfoque clásico que dominó gran parte del siglo XX, basado en la perspectiva realista de las relaciones internacionales. Aquí la seguridad se concibe de manera estado-céntrica: lo principal es proteger al Estado-nación de amenazas militares o políticas que afecten su estabilidad, soberanía u orden interno[2]. La seguridad equivale a fortaleza del Estado y ausencia de amenazas contra sus intereses fundamentales. Este paradigma prioriza valores como la soberanía territorial, la integridad del Estado y el mantenimiento del orden político, social y económico[3]. Los medios privilegiados son militares o coercitivos, asumiendo que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad frente a enemigos externos e internos. En este enfoque tradicional, los individuos y sus derechos pasan a segundo plano; se considera que asegurando al Estado y el orden, indirectamente se protege a la población. Un ejemplo histórico extremo de esta visión fue la ya mencionada Doctrina de Seguridad Nacional aplicada por regímenes militares, donde las fuerzas del Estado combatían al “enemigo interno” para preservar el sistema político. Si bien en las democracias actuales este enfoque puro ha dado paso a visiones más humanas, todavía es visible en políticas que enfatizan la mano dura contra amenazas (guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico, etc.) con predominio de la acción militar/policial y tolerancia limitada a disenso en nombre de la estabilidad.
- Enfoque de seguridad ciudadana: Este enfoque surgió en las últimas décadas del siglo XX, especialmente en las jóvenes democracias de América Latina, como respuesta a las limitaciones del modelo La
seguridad ciudadana es antropocéntrica: coloca la seguridad de las personas (los ciudadanos) como fin último, en lugar de verla solo como medio para proteger al Estado[5]. Aquí, el referente de seguridad es el ciudadano común y su calidad de vida. Se parte del reconocimiento de que el principal problema para la gente son los delitos y la violencia cotidiana (robos, homicidios, pandillas, violencia doméstica, etc.), más que amenazas militares externas. Por tanto, las políticas se orientan a prevenir y controlar el delito común, reducir la sensación de inseguridad en las comunidades y fortalecer la convivencia pacífica. A diferencia del modelo tradicional, el enfoque de seguridad ciudadana integra los derechos humanos y la participación comunitaria: las fuerzas de seguridad (principalmente la policía) deben actuar respetando las libertades civiles, rindiendo cuentas de sus actos, y colaborando con la ciudadanía. Se promueven estrategias como la policía comunitaria, la mediación de conflictos locales, programas sociales para atacar las causas de la delincuencia (ej. desempleo, exclusión juvenil) y campañas de educación cívica. El uso de la fuerza sigue siendo parte de la seguridad (no deja de haber captura de delincuentes o sanciones penales), pero se equilibra con enfoques de prevención, rehabilitación y fortalecimiento institucional. En resumen, la seguridad ciudadana busca un equilibrio entre la eficacia contra el crimen y las garantías del Estado de derecho, entendiendo que la seguridad es en sí misma un derecho de los ciudadanos que debe lograrse sin sacrificar la democracia. Este paradigma ganó terreno cuando se evidenció que las recetas exclusivamente represivas no bastaban; por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2004-2005 impulsó la noción de seguridad ciudadana en la región, resaltando que no se trata solo de reducir delitos sino de una estrategia amplia y multifacética para mejorar la convivencia[14].
- Enfoque de seguridad humana: Es un enfoque aún más amplio e integral, propuesto en los años 1990 y difundido por organizaciones internacionales como la ONU. La idea de seguridad humana parte de una premisa sencilla pero poderosa: la verdadera seguridad consiste en que las personas puedan vivir libres de temor y libres de privaciones básicas[15]. Esto significa que la seguridad no es solo ausencia de violencia, sino también ausencia de necesidades El concepto, introducido en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1994, engloba múltiples dimensiones de la seguridad: la seguridad económica (no sufrir pobreza extrema), alimentaria (acceso a alimentos), sanitaria (salud y servicios médicos), medioambiental (entorno sano), personal (protección frente a la violencia física), comunitaria (seguridad para grupos étnicos, religiosos, etc.) y política (respeto a derechos y libertades)[16]. En este enfoque, el objeto de protección es el ser humano en todas sus facetas, y las amenazas son muy variadas (desde el crimen hasta el hambre o una pandemia). Para abordar tal amplitud, la seguridad humana propone políticas integrales de largo plazo, coordinando esfuerzos de
múltiples sectores (no solo policía y militares, sino también salud, educación, medio ambiente, desarrollo social)[17][18]. Por ejemplo, mejorar la seguridad humana de una comunidad implica tanto reforzar la justicia y la policía como reducir el desempleo, mejorar la educación y asegurar el acceso al agua potable. Es un paradigma más preventivo y holístico, que busca ir a la raíz de los problemas en vez de solo contener sus síntomas evidentes[19]. Aunque su implementación es compleja (por lo amplio del concepto), muchos países y regiones han adoptado elementos de este enfoque. En América Latina, por ejemplo, algunas políticas de posconflicto y de desarrollo comunitario integran la seguridad humana. En el mundo, países como Canadá y Japón promovieron la noción de seguridad humana en política exterior, y la ONU la usa para diseñar programas en estados frágiles. En síntesis, la seguridad humana amplía el horizonte: la seguridad ya no es solo un tema de policías y soldados, sino también de garantizar condiciones dignas de vida para eliminar las causas profundas de la inseguridad.
Alfonso-Camelo, H. (2024). Las Capacidades Institucionales para la Paz en los Municipios Colombianos: Aportes desde los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Ciudad Paz-ando, 17(2), 9–20.
Barrera, V. (2015). Sociedad civil y paz territorial. Aprendizaje social, movilización ciudadana y gobernabilidad local. En Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia. Elementos para la discusión. Cinep.
Borja, M. (2017). Perspectivas territoriales del acuerdo de paz. Análisis Político, 30(90), Article 90.
Calderón Sánchez, D., & Garzón Godoy, L. (2018). Territorialización en el posconflicto: Perspectivas para la implementación de políticas. Revista Estudios de Políticas Públicas, 4(1), 63-78.
García Villegas, M., Torres, N., Revelo, J., Espinosa, J., & Duarte, N. (2016). Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en Colombia. DeJusticia.
Lederach, J. P. (1998). Construyendo la paz: Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Bakeaz.
Lederach, J. P. (2012). The Origins and Evolution of Infrastructures for Peace: A Personal Reflection. Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), 8-13.
Marín, J. J., Castro-Herrera, F. S., & Gallego, D. O. (2018). Instituciones comunitarias para la paz en Colombia: Esbozos teóricos, experiencias locales y desafíos sociales. Universidad Nacional de Colombia.
Pfeiffer, S. (2014). Infraestructura de Paz en Colombia. Fundación Berghof.
Rettberg, A. (2012). Construcción de paz en Colombia. Universidad de los Andes.
Richmond, O. (2013). Peace Formation and Local Infrastructures for Peace. Alternatives: Global, Local, Political, 38, 271-287.
Ríos Sierra, J. (2021). Colombia (2016-2021): De la paz territorial a la violencia no resuelta. Los Libros De La Catarata.
Ríos Sierra, J. (2022). ¿Dónde está la paz territorial?: Violencia (s) y conflicto armado tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
Ríos Sierra, J. (2024). Las polisemias de la paz en Colombia: Paz territorial, paz con legalidad y paz total. Revista de Estudios Políticos, 203
Rojas-Granada, C., & Cuesta-Borja, R. (2021). Los estudios sobre el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia desde una perspectiva territorial: Abordajes y desafíos. CS, 33, 205-235.
Tuirán Sarmiento, Á. A., & Trejos Rosero, L. F. (2017). Debilidades institucionales en el nivel local. Desafíos de la gestión territorial de la paz. Análisis Político, 30(90), Article 90.
Uribe López, M. (2015). Ordenamiento Territorial como Infraestructura de Paz en Colombia. VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia, Lima.
Uribe López, M. (2018). Infraestructuras de paz y estatalidad en Colombia. Perfiles latinoamericanos, 26(51), 167-189. https://doi.org/10.18504/pl2651-007-2018
Vásquez, T. (2017). Esbozo para una explicación espacial y territorial del conflicto armado colombiano. En Esta guerra que se va… Territorio y violencias; desigualdad y fragmentación social (pp. 119-192). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Recursos adicionales que recomienda para estudiantes.
- Decálogo CAPAZ
- Pódcast Enclave de Paz
- Manual de Justicia Restaurativa
- PB Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Procesos de Paz
Después de ver los conceptos teóricos, es útil observar cómo se han aplicado en la práctica. A continuación, examinaremos primero la evolución de los enfoques de seguridad y defensa en los últimos gobiernos de Colombia, y luego haremos algunas comparaciones con otros países para entender las similitudes y diferencias en materia de política de seguridad.
Evolución de las políticas de seguridad en los últimos gobiernos de Colombia (2002-2025)
Colombia ofrece un caso ilustrativo de cómo distintas doctrinas y enfoques de seguridad se plasman según el gobierno de turno. Desde inicios del siglo XXI, el país ha oscilado entre políticas de mano dura militar y enfoques más integrales centrados en la paz y la ciudadanía. La siguiente tabla resume los enfoques de seguridad de los últimos cuatro gobiernos colombianos, desde 2002 hasta la actualidad, mostrando sus énfasis y características principales:
Gobierno (periodo)
Álvaro Uribe Vélez (2002–2010)
Enfoque de seguridad adoptado
“Seguridad Democrática” (doctrina de Estado fuerte)
Características principales de la política de seguridad
Enfoque de mano dura contra las guerrillas marxistas (FARC-EP, ELN) y otros grupos armados ilegales. No se reconocía oficialmente la existencia de un conflicto armado interno (se les consideraba terroristas, negándoles estatus político)[20]. Se buscó proteger a la población atacando la amenaza: esto implicó ofensivas militares para debilitar a las guerrillas y recuperar el
Juan Manuel Santos (2010–2018)
Seguridad multidimensional y paz negociada
control territorial del Estado[21]. Se incrementó notablemente la presencia de la Fuerza Pública en todo el país, creando fuerzas de tarea conjuntas militares, redes de informantes civiles y programas como los soldados campesinos, con apoyo logístico de
UU. (Plan Colombia)[22][23]. El énfasis estuvo en la seguridad nacional/tradicional: primacía del orden público y derrotar al enemigo interno para asegurar el Estado.
Arrancó con una línea continuista en el primer mandato (2010-2014), manteniendo la estrategia militar ofensiva contra guerrillas y crimen organizado (Santos fue inicialmente visto como heredero de Uribe)[24]. Sin embargo, en su segundo mandato (2014-2018) giró hacia una salida negociada del conflicto[25]. Reconoció explícitamente la existencia de un conflicto armado interno (cambio clave de doctrina)[26], lo que permitió diálogos de paz formales. Santos impulsó el Proceso de Paz con las FARC, que culminó en el Acuerdo Final de 2016. En cuanto a doctrina, su gobierno promovió una Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (2011), con visión “multidimensional” de las amenazas[27]. Se adoptó la Doctrina Damasco en las Fuerzas Militares, orientada a modernizarlas, hacerlas multimisión y alineadas con estándares de derechos humanos[13]. La estrategia de Santos combinó operaciones contra grupos criminales con programas estructurales: por ejemplo, fomentó la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (en lugar de solo erradicación forzada) junto con persecución de las redes del narcotráfico[28]. En resumen, Santos transitó del paradigma de seguridad nacional duro hacia uno más integral y centrado en la paz, donde la fuerza se usó con mesura y acompañada de reformas
Iván Duque Márquez (2018–2022)
Gustavo Petro (2022–
presente)
Enfoque de seguridad “con legalidad” (retorno a línea dura)
“Seguridad Humana” y Paz Total
(enfoque social)
institucionales y diálogo.
Retomó elementos duros de la doctrina Uribe. Duque llegó al poder con un discurso crítico del proceso de paz anterior y la promesa de mano firme contra los grupos armados[29]. En la práctica, mantuvo la mayoría de los diagnósticos de amenaza tradicionales: narcotráfico, terrorismo y grupos armados organizados fueron el centro de su política de seguridad[30]. Se apartó de continuar negociaciones con insurgentes (congeló diálogos con ELN, por ejemplo). Novedad: Duque incluyó la protección del medio ambiente como “activo estratégico” en la seguridad nacional[31], argumentando que grupos criminales atentan contra recursos naturales (mina ilegal, deforestación, etc.) y las Fuerzas Militares debían protegerlos. Esta incorporación de amenazas ambientales ya se contemplaba en la Doctrina Damasco desde 2011-2016[32], pero Duque la resaltó tras disminuir las amenazas terroristas tradicionales. También continuó con el principio de “integralidad” en la seguridad (abordaje conjunto de distintas amenazas)[33], pero su énfasis operativo volvió a ser la acción militar/policial directa contra criminales, por encima del diálogo. En síntesis, la política de Duque fue percibida como un retroceso al enfoque de seguridad estatal tradicional, priorizando la fuerza contra la criminalidad y con cumplimiento ambiguo de algunos aspectos del acuerdo de paz, aunque con cierta innovación en incorporar temas como seguridad ambiental.
Es el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, y ha planteado un cambio de paradigma hacia la Seguridad Humana declarada explícitamente como base de su política[34]. Petro propuso abordar las causas profundas de la inseguridad –
pobreza, exclusión, falta de oportunidades – entendiendo que muchas personas terminan en grupos armados por necesidades insatisfechas y no por pura criminalidad[35]. Su plan de “Paz Total” busca combinar estrategias de negociación y sometimiento a la justicia: distinguir entre combatientes por motivación política o necesidad, a quienes se les tiende la mano mediante diálogos de paz o programas de reinserción, versus delincuentes organizados por lucro, a quienes se les combate con la fuerza del Estado[35]. Una característica innovadora fue la amplia participación de la sociedad civil en la formulación de la política de seguridad: el Ministerio de Defensa organizó múltiples encuentros con comunidades, víctimas, jóvenes, líderes sociales, etc., para escuchar sus preocupaciones antes de diseñar la política de seguridad y defensa[36]. La política resultante (llamada Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Garantías para la Vida y la Paz) sigue reconociendo las amenazas armadas existentes (disidencias, ELN, grupos narcotraficantes), a las que denomina en su mayoría grupos “multicrimen” por sus actividades diversas[37]. Sin embargo, a diferencia de gobiernos anteriores, el diagnóstico oficial de Petro restó protagonismo a la descripción de estas amenazas y puso el énfasis en sus impactos sobre la población y el medio ambiente, cuya protección es el eje central de la estrategia[34]. Esto refleja la adopción plena del concepto de seguridad humana, orientando los esfuerzos del Estado a garantizar la vida digna de las personas y la naturaleza por encima de indicadores meramente militares. Asimismo, Petro ha sido crítico de la estrategia tradicional antidrogas (guerra frontal contra el narcotráfico),
considerándola un fracaso; su gobierno aboga por un enfoque menos punitivo y más regulatorio en materia de drogas, y por atender a los campesinos cultivadores como víctimas del conflicto y sujetos de protección, algo inédito en administraciones previas[38][39]. En resumen, el enfoque actual en Colombia busca transformar la idea de seguridad: de la seguridad democrática centrada en el territorio y el enemigo, a una seguridad humana centrada en las personas, la paz y el medio ambiente, sin dejar de perseguir a quienes persistan en la violencia.
Fuente: elaboración propia a partir de referencias de políticas oficiales y análisis académicos[24][40][36][34] (Gómez Rivas, 2025; Ministerio de Defensa de Colombia, 2002, 2011, 2019, 2022, etc.).
Comparaciones internacionales
Las cuestiones de seguridad y defensa son comunes a todos los países, pero cada nación las aborda de forma diferente según su historia, su situación interna y los marcos teóricos adoptados. A modo de comparación internacional, veamos brevemente algunos ejemplos y tendencias en otras regiones:
Estados Unidos: Tradicionalmente ha privilegiado un enfoque de seguridad nacional muy La política de defensa estadounidense cuenta con un enorme aparato militar orientado a amenazas externas, pero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 también integró la noción de seguridad interna (Homeland Security) para combatir amenazas no convencionales como el terrorismo global. EE. UU. tiende a distinguir entre defensa externa (a cargo de las Fuerzas Armadas, p. ej. el Comando Norteamericano de Defensa Aérea, operaciones en el extranjero) y seguridad interna (a cargo de múltiples agencias civiles como el FBI, Departamento de Seguridad Nacional, policías locales, etc.). Sin embargo, ambas esferas se han entrelazado frente a desafíos como el terrorismo y el narcotráfico transnacional. El enfoque estadounidense, influido por la doctrina realista, suele anteponer la seguridad del Estado y sus intereses estratégicos, incluso llevando a guerras preventivas fuera de su territorio. No obstante, también promueve la protección de sus ciudadanos (por ejemplo, creación del Department of Homeland Security para coordinar inteligencia, control de fronteras, manejo de desastres, etc.). En resumen, Estados Unidos ejemplifica un modelo donde la defensa nacional clásica sigue vigente (alta inversión
militar, presencia global), complementado con robustas estructuras de seguridad pública interna, pero siempre con la prioridad en neutralizar amenazas antes de que lleguen a su población.
Europa Occidental: Los países europeos, tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se enfocaron en la defensa colectiva (OTAN) frente a amenazas externas, mientras internamente consolidaban Estados de derecho fuertes. En general en Europa la seguridad interior se maneja con fuerzas policiales profesionales bajo control civil y un gran énfasis en el respeto a las libertades civiles (en parte como reacción histórica a regímenes totalitarios previos). Muchas naciones europeas usan el término seguridad ciudadana o orden público para referirse a la protección cotidiana de sus habitantes, pero evitando connotaciones represivas; por ejemplo, en España “seguridad ciudadana” se asocia al mantenimiento del orden público democrático, diferenciándose de la retórica franquista del “orden público” autoritario[41]. A nivel de doctrinas, la Unión Europea desde los años 2000 ha promovido conceptos como la “seguridad humana” y “seguridad humana comunitaria” especialmente en misiones de paz y cooperación internacional, enfatizando que la seguridad global se logra apoyando desarrollo, derechos humanos y reducción de conflictos locales. Internamente, países como los escandinavos adoptan enfoques integrales donde la prevención social del delito (educación, bienestar) es tan importante como la acción En contraste, algunas potencias europeas como Francia o Reino Unido han experimentado tensiones al enfrentar terrorismo interno (yihadismo) – lo que ha llevado a reforzar medidas de vigilancia e incluso desplegar militares en calles en momentos puntuales – pero procurando siempre que sea temporal y bajo control legal estricto. En síntesis, Europa tiende a un modelo equilibrado: fuerte defensa nacional colectiva (OTAN/UE) frente a amenazas externas, y seguridad interna ciudadana con alta valoración de los derechos y la prevención, integrando cada vez más la noción de seguridad humana en sus políticas de largo plazo.
América Latina: La región ha vivido una transformación en sus enfoques de seguridad. Durante la Guerra Fría predominaron las doctrinas de seguridad nacional autoritarias, con militares en el poder combatiendo enemigos internos (como detallado antes). Con la ola de democratización en los años 1980-90, los países latinoamericanos comenzaron a desmilitarizar la seguridad interior y a construir estrategias de seguridad ciudadana. Por ejemplo, muchos países reformaron sus fuerzas policiales, crearon ministerios de seguridad separados de defensa, y establecieron controles civiles sobre los militares para evitar abusos. La colaboración con organismos internacionales ha sido importante: la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2003 aprobó una Declaración de Seguridad en las Américas que introdujo el concepto de “seguridad multidimensional”,
reconociendo que las amenazas incluyen desde conflictos armados hasta el crimen organizado, la pobreza, desastres naturales y pandemias. En la práctica, Latinoamérica enfrenta altos índices de delincuencia y violencia criminal (pandillas, narcotráfico), por lo que la seguridad ciudadana es una prioridad declarada. Países como Chile y Costa Rica son citados frecuentemente como modelos de reformas policiales orientadas a la proximidad con la comunidad y respeto a derechos. Sin embargo, los desafíos persisten: en México, por ejemplo, la violencia de los cárteles de la droga llevó a que las fuerzas armadas fueran involucradas en tareas de seguridad pública, lo que ha generado debate sobre la militarización de la seguridad. Experiencias similares se dan en Centroamérica. Aun así, la tendencia general es que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se concentren en defensa nacional (fronteras, soberanía) y apoyo subsidiario, mientras las policías – con distintos grados de efectividad – lidian con la seguridad ciudadana. Además, algunos países de la región están adoptando perspectivas de seguridad humana en ciertas políticas sociales, reconociendo que sin reducir la inequidad y la exclusión será difícil lograr seguridad sostenible.
Organismos internacionales y tendencias globales: A nivel global, entidades como la ONU y los acuerdos multilaterales influyen en cómo se entienden estos La ONU desde los años 90 impulsa el paradigma de seguridad humana como complemento a la seguridad estatal, instando a los países a abordar causas de conflictos (desarrollo, derechos humanos). También promueve la reforma del sector seguridad en países post-conflicto: es decir, profesionalizar policías, subordinar militares al poder civil, y asegurar que tanto la seguridad pública como la defensa nacional actúen bajo el estado de derecho. Por su parte, organizaciones de defensa de derechos humanos enfatizan que la seguridad no debe lograrse a costa de las libertades; es decir, políticas antiterroristas o anti-delincuencia deben respetar las garantías legales. En cuanto a tendencias, el mundo de hoy presenta nuevos retos que obligan a combinar enfoques: por ejemplo, el ciberespacio y las amenazas cibernéticas requieren proteger tanto infraestructuras estatales (enfoque nacional) como la privacidad y seguridad de las personas en línea (enfoque ciudadano). El cambio climático y las pandemias son peligros que trascienden fronteras y ponen en riesgo la seguridad humana básica (alimento, salud), demandando respuestas cooperativas internacionales. Esto muestra que ningún país puede basarse solo en un enfoque tradicional de defensa o solo en políticas policiales locales; se necesita una visión integral. En suma, las comparaciones internacionales revelan que, aunque cada contexto es diferente, hay una convergencia hacia entender la seguridad de manera más integral y centrada en las personas, sin descuidar la protección del Estado. Lograr el equilibrio entre seguridad efectiva y respeto democrático es el desafío común que enfrentan las políticas de seguridad y defensa en el siglo XXI.
En resumen, la política pública de seguridad y defensa abarca una variedad de conceptos y enfoques. Comprender la diferencia entre seguridad pública (orden y control estatal interno), seguridad ciudadana (protección de las personas y sus derechos frente al delito), defensa nacional (protección del Estado de amenazas externas) y las doctrinas que guían estas estrategias, es esencial para analizar cualquier propuesta en este campo. Teóricamente, hemos visto un tránsito desde enfoques estado-céntricos duros hacia enfoques más humanitarios y preventivos, que enfatizan la participación ciudadana y el desarrollo. En la práctica, cada país mezcla estos elementos de distinta forma.
En Colombia, los últimos gobiernos ilustran esos giros: de la “seguridad democrática” militarizada de Uribe, pasando por la búsqueda de paz negociada de Santos, el retorno parcial a la línea dura con Duque, hasta la actual “seguridad humana” de Petro que prioriza la vida y la paz. Internacionalmente, encontramos casos diversos pero con una tendencia general a equilibrar la fuerza con la prevención, y a reconocer que la seguridad sostenible requiere atender tanto la dimensión policial/militar como las condiciones sociales básicas de la población.
Para una ciudadanía informada – especialmente estudiantes de secundaria o pregrado que pronto participarán en elecciones – conocer estos enfoques les permite evaluar críticamente las propuestas de los candidatos en materia de seguridad. No es lo mismo una política de “mano dura” que una de “prevención social del delito”, ni una doctrina que ve enemigos internos que otra que ve ciudadanos con derechos. Entendiendo estos conceptos, los votantes pueden preguntar: ¿El plan de seguridad de tal candidato se inclina más al enfoque tradicional (más policía y ejército) o al ciudadano/humano (más programas sociales y participación)? ¿Qué doctrina explícita o implícita está detrás de sus propuestas (seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad humana)?
Al final del día, la seguridad y la defensa son bienes públicos esenciales, pero cómo se logran marca una gran diferencia. Un enfoque equilibrado – que brinde protección eficaz y preserve la democracia y los derechos humanos – es el ideal al que aspiran las sociedades modernas. Conocer las lecciones de la historia y las experiencias de otros países ayuda a Colombia (y a cualquier nación) a encontrar ese difícil equilibrio en sus políticas de seguridad y defensa[42][43].
Referencias: Las afirmaciones y datos presentados se basan en fuentes académicas, documentos oficiales y análisis comparados, entre ellos el trabajo de Gómez Rivas (2025) sobre la evolución doctrinal en Colombia[42][43], informes del PNUD[5][7], documentos conceptuales sobre seguridad humana[16] y seguridad pública[4], así como recopilaciones históricas sobre doctrinas de seguridad en América Latina[11][12], entre otros. Estas referencias respaldan la descripción de cada enfoque y caso mencionado a lo largo del texto.
- [4] Microsoft Word – Conceptos sobre doc https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/71284/345881/
- [3] [5] [6] [7] [15] [16] [17] [18] [19] com.ar https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40562.pdf
- [41] Seguridad ciudadana – Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
- Defensa nacional – Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
- [PDF] Conceptos de seguridad y defensa – RESDAL https://www.resdal.org/ebook/AtlasRESDAL2012/print/page40.pdf
- [12] Doctrina de Seguridad Nacional: objetivos y características https://humanidades.com/doctrina-de-seguridad-nacional/
- [13] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37][38] [39] [40] [42] [43] DT-7-2025_Gomez.-Doctrina-del-cambio.pdf file://file-RSfMePc7kbZZ2B9jrHRncp
- [14] [PDF] seguridad nacional, interna, humana y pública. el papel insustituible … https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6577/13.pdf